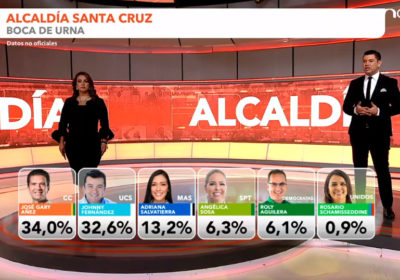Un estudio con entrevistas a indígenas de pueblos como los awajún y asháninka, de las regiones de Ucayali y San Martín de la Amazonía peruana, detallan que pese a la titulación de sus tierras, persiste problemas como el tráfico de madera, invasión en sus territorios y explotación indiscriminada de los recursos naturales.
La distribución, saneamiento y titulación de tierras son demandas y temas pendientes en muchos países de la región de Sudamérica y los pueblos indígenas son los más vulnerados y desplazados en estas políticas. Sin embargo, un estudio establece que la titulación en los territorios ancestrales no es suficiente para garantizar medios de vida sostenibles.
Un estudio y análisis del Programa de Investigación del CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA), en seis territorios indígenas con titulación de la Amazonía peruana detalla que si bien la formalización es un prerrequisito para asegurar los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, no es suficiente para resolver algunos de los problemas que afectan a los bosques.
“A pesar del discurso internacional en torno a la titulación de la tierra, la evidencia muestra que aún tituladas, las comunidades no siempre pueden mejorar fácilmente sus medios de vida y gestionar sus bosques de manera sostenible”, establece este documento difundido hoy por el portal internacional Forests News (Bosques en las noticias).
Entrevistas con indígenas de pueblos como los awajún y asháninka, de las regiones de Ucayali y San Martín de la Amazonía peruana, detallan que pese a la titulación de sus tierras, persiste problemas como el tráfico de madera, invasión en sus territorios y explotación indiscriminada de los recursos naturales.
“Encontramos que aunque el acceso de los pueblos indígenas a sus derechos reconocidos requiere del apoyo activo del Estado, la evidencia muestra que la mayor parte del apoyo gubernamental se limita a la entrega del título comunal. Ello resulta en brechas de capacidades entre los pueblos indígenas para ejercer sus derechos reconocidos y cumplir su rol central en la respuesta global a la crisis climática”, detalla esta investigación.
Escenarios de vulneraciones que atraviesan estos pueblos son similares a las de muchos otros en los países que conforman la región amazónica, con intervenciones de actividades extractivistas que ponen en riesgo su subsistencia y la biodiversidad que los rodea.
“La promoción de la agricultura, las actividades ganaderas, la explotación maderera y la exploración de hidrocarburos en la Amazonía ejercieron presión sobre las comunidades nativas y sus tierras”, se expresa en este documento.
La adaptación ante vulneraciones
De igual forma, los pueblos indígenas amazónicos se ven obligados a adaptarse en este tipo de escenarios extractivistas para generar ingresos con métodos y actividades que también afectan a los bosques.
“Las políticas y los créditos para promover cultivos comerciales, muchos sin componentes de desarrollo de capacidades o las herramientas adecuadas para una buena gestión obligaron a las comunidades a buscar alternativas de ingresos que con frecuencia no eran ni sostenibles ni equitativas”, especifica Forests News.En el caso específico de Bolivia y en relación a la distribución y saneamiento de tierras, Juan Pablo Chumacero Ruiz, director de la Fundación Tierra, da cuenta que un problema actual con la distribución de tierras es que no se sigue el orden de preferencia establecido por ley para dotarlas.
“Muy pocos de estos asentamientos se autorizan para gente del lugar que no tiene tierra o tiene tierra insuficiente; al contrario, buena parte de estas nuevas comunidades está conformada por personas que vienen de antiguas áreas de colonización en el Oriente, del Chapare e incluso de núcleos urbanos relativamente cercanos; no se trata de campesinos aymaras y quechuas que no tienen tierra suficiente y acaban de migrar a la región; tampoco son indígenas originarios del lugar”, detalla a través de un artículo de opinión.
Chumacero detalla que, al igual que ocurren en otras regiones, todo este proceso de distribución y saneamiento de tierras en el país genera conflicto cuando además, “se otorgan permisos de asentamiento a estas comunidades en espacios en los cuales ya están asentadas comunidades indígenas o en tierras fiscales donde pueblos indígenas tienen derechos expectaticios a partir de demandas de titulación de tierras que no han sido aún atendidas por las instancias estatales correspondientes”.
A esto se suma la aparición creciente de asentamientos ilegales en territorios indígenas titulados y en áreas protegidas, con la correspondiente vulneración de derechos de los pueblos que habitan estos espacios y la afectación del medio ambiente que debiera preservarse en esas áreas.